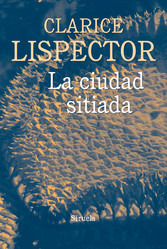Suchen und Finden
3
La cacería
Esa misma tarde se oyó una cadencia de patas en los adoquines de la calle del Mercado. La carreta y el caballo avanzaban al paso. De repente la cabeza del caballo creció, con un movimiento despavorido se irguió; las encías rojas aparecieron y las riendas le cortaron la boca en un relincho de todo el cuerpo y en la estridencia de las ruedas: el caballo y la carreta. Después el viento siguió soplando en silencio.
Lo que sucedía en la calle no la tocaba pero la llamaba como para ayudar en un incendio.
En el cuarto una joven estaba de pie y, aunque intentaba mantener la sensatez, se encontraba ya entregada al rumor sin lenguaje. También en la habitación los objetos de forma constante se volvieron insoportables después de unos segundos; la muchacha siempre estaba de espaldas a algo; el cuarto ya se había precipitado, pesado de adornos. Solo ella estaba demasiado consciente para empezar el disfraz, el viento entre las casas la acuciaba.
Mientras se descalzaba forzaba incluso la confusión del cuarto y de la calle, de donde obtendría su propia forma. Nada sin embargo la había empujado todavía hacia la realidad de lo que estaba sucediendo. En la habitación sombría la claridad era el ojo de la cerradura.
Al final la elección de un sombrero la concentró permitiéndole ponerse al nivel del aposento. Abrió el cajón y sacó de la oscuridad el sombrero más sofisticado. Buscó con atención una nueva manera de llevarlo. Su impulso era fuerte y nunca se rompería en lágrimas. Con el sombrero calado hasta la frente se miró en el espejo. Se volvía inexpresiva y de ojos vacíos como si esta fuese la manera de verse más real. No llegaba sin embargo a alcanzarse, hechizada por la profunda irrealidad de su imagen. Se pasó los dedos por la lengua, se humedeció las cejas… entonces se miró con severidad.
Las rosas encarnadas de la pared eran inalcanzables en el espejo, montones de rosas que de tan inmóviles avanzaban.
Hasta que, poseída por la atención misma, Lucrécia empezó a verse con dificultad.
Lucrécia Neves no sería bella nunca. Pero tenía un excedente de belleza que no existe en las personas bonitas. Era áspera la cabellera donde reposaba el sombrero fantástico; y tantos lunares negros esparcidos por la luz de la piel le daban un tono externo que podía tocarse con los dedos. Solo las cejas, rectas, ennoblecían el rostro, donde había algo vulgar como una señal casi invisible del futuro de su alma estrecha y profunda. Toda su naturaleza parecía no haberse revelado: tenía la costumbre de inclinarse para hablar con la gente con los ojos semicerrados; parecía entonces, como el mismo pueblo, animada por un acontecimiento que no se desencadenaba. La cara era inexpresiva a menos que un pensamiento la hiciese dudar.
Aunque no era de esta posibilidad del espíritu y de esta dulzura de lo que ella se aprovechaba. Era lo que había de rígido en un rostro que la muchacha, al prepararse, acentuaba. Y una vez lista —disfrazándose con una futilidad que no intentaba resaltar el cuerpo sino los adornos—, su figura se ocultaría bajo emblemas y símbolos, y en su gracia intensa la joven parecería un retrato ideal de sí misma. Lo que no la alegraba, daba trabajo.
Se inclinó de repente hacia el espejo e intentó encontrar el modo de verse más bella; abrió la boca, se miró los dientes, la cerró… Poco después, con la mirada fija, nacía por fin la manera de no penetrar demasiado, de mirar con un esfuerzo delicado solo la superficie y de, rápidamente, no mirar más. La joven miró: las orejas eran blancas entre los cabellos enmarañados de donde nacía un rostro que los lunares salpicados hacían temblar, y no se demoró, porque alcanzaría demasiado si se sobrepasase: ¡esta era la manera de verse más bella!
Suspiró impaciente, animosa. Cerró y abrió los ojos, abrió desmesuradamente la boca para espiar los dientes y durante un instante se vio la lengua roja, como una aparición de belleza y tranquilo horror… Respiró más satisfecha, sin saber por qué, alegrándose: ¡en el cuarto cerrado, lleno de sillas delicadas, todo se volvía tan burlesco con una lengua roja! La muchacha rio con seriedad como si tuviese un enano a quien atormentar. Continuó entonces el disfraz. Contenta, silenciosa y tosca mientras se subía a sus zapatos de charol. Ahora de hecho era más alta y más osada, el clarín daba la señal de rapiña.
Pero, en realidad, su futilidad era un despojamiento severo y cuando ella estuviese preparada parecería un objeto, un objeto de S. Geraldo. Era en eso en lo que trabajaba ferozmente con calma.
Mientras tanto, el rumor íntimo con que se vestía se fue transformando poco a poco en una estupidez terriblemente maliciosa: miraba las rosas en el papel de la pared volviéndose boba por dentro, imitando de algún modo la existencia del armario donde revolvía para encontrar la pulsera. Tocaba una cosa y otra como si la realidad fuese lo intangible. Y era… Con un pequeño golpe en el polvo del zapato, Lucrécia Neves vio que era, aunque se riese como una tonta, el caballo relinchando abajo en la calle. ¡Con un pequeño golpe en el polvo del zapato ella veía las varias formas del cuarto, las rosas, la silla! Pero pasaba por encima de una cierta tozudez que el hecho de haber imitado al armario le había dado, y siguió buscando la pulsera.
—¿Qué estás buscando, bonita? —se preguntaba sin interrumpirse. Vio la cama con una dura vivacidad que se transformó inmediatamente en una búsqueda más vehemente de la pulsera. Cansada. Solo ella había trabajado: ¿cómo dejar de ver que las cosas en el cuarto no se habían transformado ni por un instante? Allí estaban. Solo un momento de debilidad y se destruía lo que había levantado con tantas miradas… Y Lucrécia Neves vio con sorpresa un cuarto inexpugnable, silencioso, con gran sorpresa no encontraba la pulsera.
Trabajando de nuevo, furiosa, lanzando los zapatos a un lado y los pañuelos al otro, buscando. Mientras iba abriendo y cerrando cajones, de los cajones abiertos y cerrados y entrecerrados y abiertos, ya renacían planos y rectángulos, las aristas de levantaban, las superficies más expuestas envejecían, las alturas se erguían. Retrocediendo asombradas sus miradas habían recreado la realidad del cuarto. Un poco desconfiada, inocente entre los destrozos… ¿Y la pulsera? Se rascaba, ahora sin majestad, mirando empolvada, encantada, casi miope; ella, que tenía los ojos tan nítidos. Buscaba la pulsera espiando en cuclillas bajo la cama, quejándose herida con una delicadeza de animal: «¿Dónde está, Dios mío?», decía rascándose, sacando finalmente del cajón como perlas verdaderas las joyas falsas, levantándolas a la altura de su rostro, dando gloria y esperanza al cuarto. Se paró, ya casi lista, mirando estúpida a su alrededor, con la dificultad de pensamiento que la falta de sensualidad le daba. ¡Faltaba el perfume!
Así pues se embalsamó de perfume, sacudiéndose.
Pero era de día, ¿el sol lleno de viento que soplaba más allá del balcón anularía tantos adornos? Porque ella se había vestido intentando recrear la fuerza de antiguas noches de fiesta, imaginando que iba a encontrar en la sucia calle del Mercado la élite de un baile, prestigios y modales extraordinarios, donde las jóvenes reirían portándose mal, y donde ella diría en alto, amenazando con el dedo: ¡Eres malo, Joaquim!
¡Sí!, ¡sí!, un baile sería como si la ciudad de piedra finalmente cediera, o un concierto de banda, un circo o un carrusel, o abordar duramente la casa de familia transformada en baile.
Un baile en S. Geraldo: la noche anegada por la lluvia, ella pisando con los cascos la piedra resbaladiza y los grupos con paraguas llegando. Grupos de caballeros anónimos, los caballeros de madera a cuyo alrededor se danzaba. Cerraba el paraguas empapado. Y cuando empezaba la charanga todos se daban prisa. Los primeros pasos se daban lejos del cuerpo, probando ciegamente el terreno. Pero poco después la música dramática los envolvía. El trombón retumbaba aislado sobre la melodía. A través de las vidrieras, en el salón tibio, la joven veía rápidamente en el vals inglés cómo los hilos de lluvia se volvían de oro despiertos bajo las lámparas de la terraza, levantando una humareda soñolienta. Llovía en la terraza desierta, y ella bailaba. Con la cara pintada y los ojos resistentes, expresando; ¿qué estaría celebrando? Ella bailaba con una nueva composición de trote. Y fuera llovía en silencio. Lucrécia Neves volvía del baile con los pies polvorientos, el vértigo del vals y de los hombres íntimos se arremolinaba aún en sus órganos porque había sucedido algo muy parecido a S. Geraldo: ella había bailado, llovía, las gotas se escurrían bajo la luz, ella danzando, y la ciudad erguida a su alrededor.
El recuerdo del baile la embelesaba en el cuarto donde ahora, ataviada como un grabado de santos, estaba preparada para salir. Con el rostro inmovilizado por el disfraz la joven se examinó ante el espejo.
Estaba dorada y tosca en la sombra.
Así era como se había creado. Aunque todavía le faltase crear voluptuosidad en aquel rostro al que el egoísmo daba un carácter leal; se pintó entonces los labios mojando en la saliva el papel carmesí.
Con la boca sucia su rostro se infantilizó, menor y culpable. En el espejo su elegancia tenía la cualidad falible de las cosas demasiado bellas sin raíz… Con una emoción rápida dio un portazo, gritó con una voz de repente trágica y rota: ¡Mamá, voy a salir! Bajó las escaleras de nuevo lentamente, con cuidado de no resbalar en la sombra con las...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.