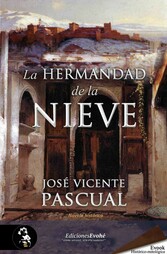Suchen und Finden
1
Álvaro de Bayos fue mi abuelo, y muy rico se hizo en Granada con la Hermandad de la Nieve. La fundó al año y tres meses justos de que sus majestades católicas doña Isabel de Castilla y don Fernando el de Aragón recibiesen las llaves de la ciudad por manos del último rey moro, Muhammad XI, a quien los cristianos llamaban Boabdelí y los de su misma estirpe Zogoibi, palabra que significa «El Desventurado» en la antigua aljamía que ya casi nadie habla en este reino. Mi abuelo nunca supo escribir ni leer, pero de números sabía y de nieve más que nadie. Por eso juntó tanta fortuna.
Álvaro Andrés de Bayos fue mi padre, quien tampoco supo leer ni escribir aunque sí aprendió el negocio de la nieve y el gobierno de la Hermandad. Fue un hombre magnánimo cuando las circunstancias lo permitieron; y si no era el caso, pues con frecuencia la vida y sus disturbios nos obligan a decidir entre lo malo y lo menos malo, tuvo fama de implacable.
Álvaro de la Santísima Trinidad de Bayos es mi nombre. Tuve cuatro hermanos mayores, por lo que no hubo necesidad de que me iniciase en los trabajos de la nieve. Aunque fui maestro del gremio nunca goberné a la Hermandad y sus allegados, lo que no sé si debe satisfacerme o he de tomar, quizás, como inadvertida pérdida de otra forma de vivir que mucho estímulo y acaso felicidad hubiese traído a mi existencia; aunque también digo y dicho queda: a estas alturas de mi edad, el asunto no me causa desazón ni me quita el sueño.
Aprendí a leer y escribir y otras provechosas artes en la escuela del licenciado Merino, servidor de la poderosa familia de los Hurtado de Mendoza, quienes siempre lo distinguieron con su protección. Saber letras no me hace mejor ni siquiera igual en méritos a mi padre y mi abuelo, pero dos ventajas me confiere: no echar de menos lo nunca sucedido, aquellos afanes bien intensos de emoción por los caminos de la Hermandad que, como digo, no fueron posibles y no añoro; y poder regalarme hoy, cuando acabo de cumplir los setenta y cinco años de mi edad, el discreto y urgente lujo de contar la historia de mi familia, redactarla y ponerla en pliegos de vitela para que de ella tengan memoria quienes apetezcan saber sobre nosotros, nuestra ciudad y nuestra Hermandad a lo largo de más de un siglo. Si a bastantes interesare, me daría por satisfecho. Si, por contra, solo yo y algún curioso despistado encontrásemos provecho en la lectura de estos cuadernos, tanto se me da y tanto me importa, pues no creo que el valor de los mismos se encuentre en los pocos o muchos ojos que en ellos se posen, sino en lo que sea yo capaz de relatar y cómo se diga lo que debe decirse; pues mi padre me enseñó desde primera hora que es necesario hacer lo que sentimos por obligación, sin dilaciones ni espera de recompensas. Al día presente, anciano y por demás achacoso, como corresponde a un varón de mis años, siento esa obligación de la que mi padre hablara con su acostumbrada sentenciosidad. El porqué del empeño, explicar estos anhelos despiertos en mi ánimo, los que me agitan y me llevan del sillón y el fuego hogareño a la mesa de escribiente y guían los pulsos del cálamo y me impelen a redactar páginas de principio a fin, es asunto un tanto más complejo. Y para que se me entienda mejor en este punto, empezaré por el final.
Hace dos semanas presencié la quema de dos hombres en el Campo de Gracia, a las afueras de la ciudad, donde suelen instalarse las hogueras cuando el cabildo y la Chancillería y el Santo Oficio organizan ejecuciones. Ambos reos estaban acusados del vicio nefando, el cual es perseguido con mucho rigor en Granada desde que algunos escándalos por sodomía alcanzasen a familias encumbradas, motivo por el que bastantes hijos, criados, preceptores y amigos de la gente de seda y blasón hubieron de salir furtivamente del reino, para no remover habladurías y aplacar el fervor con que estos asuntos se comentaban de esquina en esquina. Desde ese mismo momento, ya a salvo los sospechosos de perversión, protegidos por sus nombres y apellidos, hubo solemnes, encendidas predicaciones en todas las iglesias contra las usanzas, modo de vida y lujurias de los depravados; y se tomó la justicia muy a conciencia perseguir a quienes practicasen, fomentaran o encubrieran tales descarríos. Todo lo cual ha fomentado un ambiente convulso, de agitación colectiva y puntillosa diligencia por descubrir al pecador maldito, delatarlo y llevarlo ante los alguaciles de la Chancillería o los ministriles del Santo Oficio. Así es mi ciudad, esta Granada que duerme indolente por años y años en admirable desgana y de pronto, como aquel que despierta de un sopor demasiado extenso y ya harto aburrido, se viste y aliña con ganas de bullicio y organiza clamores públicos por cualquier causa que satisfaga la inquietud del vecindario, sea la misma de grave consideración o futileza con suficiente arraigo en el sentir común para convertirse en muy santa causa. Así es ella, Granada, y así quienes la habitan y son sus dueños o inquilinos desde que el débil, atribulado y cien veces traicionado Zogoibi la entregase a sus católicas majestades, el primer viernes del primer mes del año del Señor de mil cuatrocientos noventa y dos, a las tres de la tarde, hora en que Jesucristo Hijo expiró en el Gólgota. Fueron día y hora cuidadosamente elegidos para la ceremonia, no cabe duda, y de aquellas decisivas minucias creo yo que viene a los granadinos su apego al poder simbólico de los pequeños detalles. Si se fijan en algo hermoso, breve y digno de admirar, lo llaman collejo. Si el pespunte hila fino sobre asuntos turbios, séase dicho su nombre verdadero: maledicencia y retorcida entraña. Pero como ellos y yo vivimos en el mismo sitio y nos llamamos vecinos y así será hasta el día en que deje este mundo, me conformo pensando que va lo uno por lo otro: la collejura por la mala uva, los silencios de siesta larga por los tumultos breves, el olor de las hogueras que impregna mortífero la ciudad y sus entornos por la fragancia de los días soleados, cuando el agua de la sierra baja briosa y límpida, flores de mil clases respiran radiantes a orillas del Dauro y las damas se acicalan con perfumes de muguete para salir a la calle, unas camino de la iglesia y otras hacia el mercado, según sea condición de cada cual. A estas compensaciones entre lo bello y lo horrendo llaman equilibrio los filósofos y expertos en ciencia. Yo resignación le digo, pues todos tenemos nuestro criterio, y el mío, aun sin ser ingeniero ni filósofo, algo puede aún y algo se escucha y bastante pesa en esta Granada de tanto desvelo y tanto dormir plácido.
También creo, y es el mío un firme convencimiento, que los ajusticiados en el Campo de Gracia no eran auténticos reos de ningún delito sino víctimas de la excitación desaforada que recorre los ánimos con este asunto tan penoso y tan sórdido de la sodomía. Fueron presos, pasaron casi un mes en las cárceles de la Chancillería, padecieron interrogatorios y suplicios y siempre mantuvieron la misma versión sobre lo sucedido, a pesar de que el verdugo aplicara en ellos toda su pericia. Cautivos en celdas separadas, sin hablar media palabra entre ellos y, por tanto, sin posibilidad de urdir mentiras que los exonerasen, dijeron una y otra vez su verdad coincidente, la cual yo tengo por verdad, y porfiaron en ella con tanta vehemencia que hasta los relatores de la Real Chancillería y los comisionados del Santo Oficio llegaron a debatir sobre la posibilidad de que fuesen inocentes. Pero fue mucho el ruido organizado, demasiada la gresca de ociosos, metesillas y aficionados al espectáculo de las hogueras. Al final prevaleció el convencimiento de que si no en aquella ocasión, en otras habrían pecado, pues las trazas de su conducta así lo indicaban. Y fueron a la hoguera. El origen de su desdicha y el porqué de su destino, si no fuese por lo trágico, resultaría casi cómico.
Se llamaban Lucio Arredondo y Manuel de Gabias, y de ese mismo pueblo venían, de las Gabias, subidos en una carreta con tiro de mula donde cargaban cestas de higos muy dulces, recogidos en una huerta propiedad del primero. Se dirigían a Granada para vender los higos en el mercado próximo a la judería. Como era verano y hacía mucho calor, decidieron hacer un alto en el camino, a cobijo de una umbrosa revuelta del río Dílar, el cual habían cruzado por la pontana de San Merlo. Decidieron también refrescarse con un baño en las fresquísimas aguas del río. Sin dengues ni miramientos, como era de natural en dos rústicos acostumbrados a la desenvoltura, se despojaron de calzado, camisas y bombachas, quedaron desnudos como al mundo viniesen y se arrojaron entre risas y resoplos a las aguas del Dílar, tan puras, pienso yo, como ellos mismos lo eran.
Al cabo de un rato de holgar y bracear en la poza donde se bañasen, uno de ellos, el llamado Manuel, dijo a su compañero: «Algo de hambre me ha entrado con el remojón. ¿Qué le parece, compadre, si me acerco a la carreta, tomo una de esas cestas y nos damos un buen atracón de higos?». A Lucio Arredondo le pareció acordada la idea, y en tanto Manuel salía desnudo de las aguas y se dirigía a la carreta, continuó regalándose en el goce del baño vespertino. Al poco, su amigo y socio Manuel, puesto en pie sobre el bastidor del carro, asomó desnudo, alzando una cesta de higos en la mano derecha: «¿Esta le parece bien, compadre?».
Los hombres crean las ocasiones, pero es el diablo quien las interpreta. Quiso la fatalidad que en ese mismo momento llegasen a la...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.