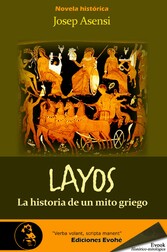Suchen und Finden
1. El rapto de Antíope
La vivienda tenía cuatro lados. Podría haber sido cuadrada si su constructor, dueño e inquilino hubiera tenido una vara de medir, suponiendo que supiera usarla. Un par de filas de piedra tosca, unas paredes de barro y un techo de paja y fango a dos aguas era hogar común de un matrimonio y de sus cabras. La puerta de madera se abría hacia afuera, para no robar espacio al diminuto interior. Cerca de allí, una choza circular mucho más pequeña, abandonada como vivienda pero conservada como almacén, granero y trastero. Excavada en la montaña, una gruta junto a una fuente de agua fría. No muy lejos, el límite entre el bosque y el prado.
Eunisos, el pastor, terminó de guardar su exiguo rebaño y entró tras él en la casa. Iba cubierto con un manto que era también fardo, mantel, alfombra, manta y, quizá, varias cosas más. Unos cuantos postes alineados y una única viga sujetaban el entramado de cañas sobre el que descansaba la paja del techo, impermeabilizada por el hollín depositado durante años de hoguera nocturna. Un agujero en el centro de la techumbre era, a la vez, la chimenea y la única ventilación. En las paredes, unas hornacinas excavadas en el barro, con algunos estantes inseguramente sostenidos. El mobiliario, si se le podía llamar así, se reducía a un cubo con agua y dos arcones. Sobre uno de aquellos arcones, un jergón de lana basta relleno de paja. Pero la cabaña, comparada con la choza circular de su padre y su abuelo, era enorme y rica para su satisfecho propietario.
El pastor y Meliside, su mujer, dejaron caer en el suelo el jergón, se tumbaron sobre él y se cubrieron con sus mantos. El hombre durmió poco. Eléuteras, la ciudad más cercana, estaba lo suficientemente lejos como para que ningún hombre o caballo pudiese perturbar el silencio, así es que oyó a sus visitantes con mucha antelación. Se lavó un poco la cara para despejarse y se arropó. Abrió el arcón más pequeño y extrajo una pequeña hacha de bronce: su única arma y toda su fortuna. Tomó una vieja jabalina de madera, con la punta endurecida al fuego. Encendió una tea en la hoguera y salió a la oscuridad.
Era una noche clara. Se alejó un poco por el sendero que llevaba a su casa, hincó la antorcha en el suelo y regresó. Se emboscó en la penumbra. Hombres y caballos quería decir ladrones; si se llevaban sus cabras, moriría de hambre, así es que no merecía la pena huir. Aguzó el oído: iban muy deprisa, demasiado, y oía también ruedas. ¿Quién sería tan estúpido como para correr con una carreta? Al abandonar el camino principal redujeron la marcha. El pastor tanteó el hacha y la jabalina, dudando qué usaría primero. La jabalina, decidió. Cuando llegaran cerca de la antorcha, la arrojaría sobre el primero del grupo y aprovecharía la confusión para salir de su escondite blandiendo el hacha. Mataría por lo menos a dos. Con un poco de suerte, los demás huirían; si no, habría matado a dos antes de morir y eso se le tendría en cuenta en el inframundo. «Diosa Madre de la Tierra», rezó, «que no me fallen el brazo ni el corazón».
El ruido se escuchaba cada vez más cerca. Pronto estarían dentro del área iluminada. Se preparó para saltar.
Pero lo que se acercó no era una banda de ladrones.
Cuatro jinetes con armadura de lino y cuero, yelmo de colmillos de jabalí, grebas de lino, espada corta colgada del hombro y lanza con punta de bronce escoltaban un carro de guerra. En él, tres figuras. Al acercarse, vio que se trataba del auriga, de otro hombre y de una mujer. El hombre del carro llevaba una carísima armadura de planchas de bronce y un yelmo de colmillos de jabalí con un penacho de crin de caballo. La mujer vestía como una noble. El auriga se cubría con el quitón largo propio de su oficio.
Se levantó, la jabalina en una mano y el hacha en la otra, y se quedó allí, paralizado.
El carro, traqueteando por el prado, llegó hasta él. El pasajero lo miró desde arriba y habló con el tono de quienes están acostumbrados a dar órdenes.
—¿Es así como los tebanos recibís a un rey?
Su importante visita era Epopeo, aventurero tesalio, jefe de una partida de mercenarios y actual usurpador del trono de Sición. La mujer era Antíope, la hija menor de Nicteo, el regente de Tebas y abuelo materno del rey Lábdaco.
Antíope y Epopeo, libre ya de la incómoda armadura, se habían sentado en uno de los arcones, acolchado con el jergón. Dos de los cuatro escoltas y el auriga ocupaban el otro arcón. Los dos escoltas restantes se apoyaban a ambos lados de la puerta.
El cabrero y su mujer estaban de pie, en medio de aquella muchedumbre armada. El rey lo miró con desprecio.
—Antíope me dijo que eras un pastor rico. Que además de cuidar parte de su rebaño tenías el tuyo propio.
Tragó saliva con dificultad antes de contestar.
—No soy exactamente rico. Cuido 50 cabras y un macho que la Señora heredó de su madre, y que son parte de su dote. Cuido 50 cabras de la comunidad, lo que me da derecho a una compensación en cebada y en higos. Y tengo otras 20 cabras y un perro de mi propiedad.
—¿Eso es todo?
Bajó la cabeza, avergonzado.
—No. También tengo esta casa, un asno, dos arcones y un hacha de bronce.
Los soldados estallaron en carcajadas.
—¡Un hacha! —dijo uno de ellos— ¿Has visto el bronce que nuestro rey lleva encima?
—Rico —añadió el rey—, y ni siquiera tienes un establo para encerrar estos asquerosos animales. ¿Hay un sitio decente, donde una mujer pueda dormir sin apestar a cabra?
—Está la choza de mi padre y mi abuelo, pero está llena de trastos. Hay sacos de grano, algunos aperos de labranza de mi mujer...
—No es mi problema. Lo vaciarás ahora mismo. Mis hombres te ayudarán.
—Pero señor, no puedo dejar el grano a la intemperie, y no es bueno dejarlo cerca del ganado.
—Ya te he dicho que no es mi problema.
—Si el grano se enmohece no podremos comerlo, y si lo meto aquí se lo comerán las cabras...
—Si te clavo mi espada en el vientre, también se lo tendrán que comer las cabras.
El pastor enrojeció de ira, pero calló. Cuando se hubo tranquilizado lo suficiente, se atrevió a contestar.
—Se hará como deseas... si también es el deseo de la Señora.
—Es su deseo, puedes estar seguro.
—Quiero oirlo de sus labios.
Epopeo lo miró en silencio durante unos instantes. Luego le colocó su espada en la garganta.
—Eres muy osado. Deberías respetarnos más.
—No soy un esclavo, ni un nativo. Soy un aqueo libre, y sólo sigo a quien quiero. Serví a la madre de Antíope por mi voluntad, y sólo por mi voluntad guardo los rebaños para su hija. Luché con el difunto rey cuando me llamó y lucharé por Lábdaco cuando éste me lo pida. Si me matas, cometerás un crimen contra un hombre libre. Y ni siquiera los reyes estáis por encima de la justicia.
—No te mataré, pero sólo porque te necesito —apartó la espada de su cuello—. Verás: tu señora, la noble Antíope, está un poco... indispuesta para viajar.
En ese momento, la aludida sintió arcadas. Meliside le acercó el cubo y Antíope vomitó.
—Está preñada —dijo aquella.
—Sí, lo está —prosiguió Epopeo—. Por eso se quedará aquí un tiempo, el necesario para despistar a ciertas personas que no nos quieren bien. Luego enviaré discretamente uno de mis hombres para recogerla.
—Mi mujer también está encinta, y yo ya soy mayor. Dos mujeres embarazadas es demasiada carga para mí solo.
—Te recompensaré.
Hizo una señal a uno de sus hombres y este le acercó una alforja. El tesalio sacó de ella un collar de oro, del que pendía una gran mosca también de oro.
—Lo gané en Egipto cuando luché allí para su rey. No creo que sepas dónde está Egipto, ni lo grande y rico que es.
—Eso no me sirve para nada. El oro no se come, y no puedo venderlo sin levantar sospechas.
—Mejor; así no te lo gastarás antes de tiempo. Cuando mis hombres vuelvan, te lo cambiarán por asadores de bronce, clavos, hoces, cuchillos, cinturones... En fin, lo que necesites para ti o lo que puedas vender sin problemas.
—¿Vendrá uno de estos?
—No hasta aquí. Esperarán en los límites del reino. Enviaré un criado.
—¿Cómo lo reconoceré?
—Por esto...
Le tendió un pequeño puñal, gris azulado, muy pesado.
—¿Sabes qué es?
El cabrero negó con la cabeza.
—Es hierro. También lo traje de Egipto. Los egipcios no lo usan, pero sí algunos de sus vecinos. Este se lo arranqué a un...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.