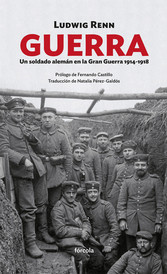Suchen und Finden
i. el avance
Preparativos
El día de la movilización me hicieron cabo. No pude ir a despedirme de mi madre y tuve que hacerlo por carta. El día de la partida recibí su respuesta:
Hijo mío: ¡Sé leal y condúcete como es debido! Eso es todo lo que puedo escribirte. Aquí hay mucho que hacer. Tu hermano también ha sido reclutado y nosotras, dos mujeres, tenemos que hacerlo todo solas. Todavía no podemos contar con la ayuda de los nietos. Te mando un par de calcetines gruesos.
¡Que te vaya bien!
Tu madre.
Me guardé la carta en la cartera y fui a la cantina a comprar un poco de papel de escribir. La gente corría por los pasillos. En la cantina, un grupo se agolpaba delante del mostrador.
—¡Eh, Ludwig! —dijo Ziesche sonriéndome maliciosamente y alzando un vaso de aguardiente— ¡Por el primer ruso!
Max Domsky, la «Perla», sentado sobre una mesa, meciendo las piernas, se divertía mirando a unos y a otros.
Al fondo, peroraba un cabo gordo y barbudo: «¡Ya verán esos perros lo que es una paliza alemana!». Envalentonado por sus propias palabras, continuó: «Conozco bien a esa canalla. No en vano he pasado tres años en París. Cuando llega un guerrero alemán, todos salen corriendo».
Compré el papel y salí. La Perla me siguió. Ni siquiera lo miré.
—¿No te alegras? —me preguntó.
—Sí —dije con frialdad.
—¿Por qué no te has quedado?
—No podía soportar su cháchara.
La Perla guardó silencio. Me di cuenta de que quería decirme algo.
Cuando estuvimos en nuestra habitación me senté en un taburete y le pregunté:
—A ver, ¿qué te pasa?
Se sentó sobre la mesa y me miró como si esperara algo de mí. Mi pregunta no le debió parecer una pregunta como Dios manda.
—¿Te da miedo la guerra? —maticé.
—Todos esos se alegran.
Me quedé pensativo. Seguro que lo que le rondaba por la cabeza en esos momentos tenía que ver con la guerra y con el peligro de morir.
—¡Ludwig!
Me asusté. Nunca me había llamado Ludwig.
—¡No tengo padre! —dijo esto como quien te tiende un pedazo de pan. ¿Qué se supone que debía hacer yo? ¿Darle la mano? No era un hombre precisamente sentimental.
—Max —dije yo—, tienes un hermano.
Me miró con absoluta tranquilidad. Me había comprendido, aunque por lo general nunca comprendía las cosas más sencillas. No demostró alegría alguna. Tampoco dijo nada. Simplemente se preparó para incorporarse a filas. Yo me eché a la espalda la pesada mochila. No esperaba que me dijese nada más. Algunos camaradas comenzaron a entrar alborotando. Yo fui una vez más al retrete y después bajé las escaleras pronto a incorporarme. Tenía la sensación de que mis ojos miraban en rededor, completamente fuera de mí, mientras que yo permanecía enteramente dentro de mí mismo. Mis piernas se movían, el macuto me pesaba. Pero ello nada tenía que ver conmigo.
El viaje en tren
Formamos en el patio del cuartel. Detrás de nosotros estaban enganchando los vagones. El alférez Fabian llegó muy contento con un macuto barnizado de negro que, sobre sus anchas espaldas, parecía un morral escolar. Se detuvo delante de nosotros.
—No hay necesidad de pronunciar discursos. Somos como una familia. ¡Y gracias a Dios, en nuestra familia tenemos una Perla!
Nos reímos. Eso está muy bien, pensé yo; así sabrán los reservistas qué clase de alférez tenemos. Porque casi todos querían a la Perla aunque le tuvieran por un idiota.
—¡Tercera compañía! ¡En formación! ¡Todos los grupos, giren a la derecha! ¡Marchen! ¡Alto! ¡Compañía, marche!
La música empezó a tocar. El timbal tronaba delante de los muros del cuartel. Ante la puerta se había reunido un grupo de gente que nos abrió paso.
—¡Marcha bien, Emil! —gritó alguien.
—¡Hurra! —gritaron un par de chavales.
—¡Como en 18701! —Escuché decir en voz baja justo cuando se me aparecía el rostro de un anciano de ojos grises que me miraban amablemente.
—En mis tiempos partimos igual —me dijo. Pero ya estaba fuera de mi vista y me fijé en otras personas.
Un ramo de claveles fue a dar contra mi pecho. Lo cogí y me volví a mirar. Al borde de la acera, una chica me sonreía bajo el ala de su sombrero.
Había sombrillas de colores claros desplegadas; a su resguardo, damas con anchos sombreros. De repente, a la derecha, distinguí a mi tío sobresaliendo de entre la multitud. Agitó el sombrero sobre su cabeza, sonriéndome. Yo no supe cómo devolverle el saludo y me quedé turbado. No obstante, me alegré.
Tan taratán, tan, tan… tronaba el timbal bajo el viaducto del ferrocarril. Y después de pasar más lejos aún continuaba: Tan taratán, tan, tan...
Entramos en la estación de mercancías. Allí dejamos el equipaje y esperamos. Unas cuantas mujeres iban de un lado a otro con unos cestillos adornados de flores repartiendo panecillos y chocolate. El tren se acercó rodando lentamente. Eran vagones de mercancías. Para los oficiales, un vagón de tercera clase.
En las paredes de los coches había inscripciones y dibujos hechos con tiza: hombres pequeños con cabezas grandes cubiertas con quepis franceses.
«¡Oferta extraordinariamente ventajosa!
¡Viaje gratuito!
Único peligro: ¡Un par de tiros!
A cambio, directo a París.»
Tocaron la señal.
Tercera compañía: ¡A los fusiles! ¡Equipaje y fusil en la mano! ¡Suban!
Nos apiñamos para entrar los primeros y poder coger los mejores asientos. Dentro de los vagones había bancos sin respaldos. Yo no tenía ninguna prisa. Los oficiales corrían a lo largo de los vagones. Un hombre gritó algo desde el coche. Una locomotora se aproximó lentamente echando volutas de humo negro. De nuevo gritaba alguien. Me levanté. ¿No era la Perla que me estaba llamando?
Me gritaba sacando la cabeza fuera del vagón: «¡Tengo un sitio para ti!». Nada más meterse, empezó a reñir con otro. Por lo visto, le quitaban el sitio en cuanto se levantaba para llamarme.
—¡A ver si acaban de una vez! —gritó el alférez.
La Perla me había reservado un sitio junto a la pared izquierda. Allí podía apoyarme bien, aunque no pudiera mirar por la ventanilla.
Fuera se voceaban unos a otros. La locomotora silbó y el tren echó a rodar con lentitud. ¿Adónde íbamos? A Rusia, se decía. ¿Cómo es Rusia? Aquí brillaba el sol y sólo podía imaginarme Rusia como un desierto gris.
—¡Vamos hacia el oeste! —gritó uno que se asomaba por la puerta abierta.
—¡Vamos a París!
—¡Hurra! ¡Hurra! —gritaban los niños fuera.
Los de la puerta cantaban: «Deutschland, Deutschland über alles», al son de las ruedas. Todos se arrancaron a cantar. En el vagón de al lado cantaban con melancólica lentitud:
«María, María, ése es el nombre
Por el que me conocen en el regimiento.
No me cambio por ninguna princesa,
Porque ninguna vive más feliz que yo.»2
Los niños volvieron a lanzar hurras, y de nuevo les respondieron con una canción. El sol se puso rojo sobre los rostros de los que estaban a la puerta. Ziesche reía de pura felicidad, enseñando todos sus dientes blancos, simplemente porque ocurría algo.
Enseguida oscureció. El vagón estaba muy caliente por el sol que había caído a plomo sobre el techo durante todo el día. Rodamos despacio y nos detuvimos. Un resplandor se proyectaba sobre la pared derecha.
—¡Bajen a por el rancho!
Empezamos a despertar, a desperezarnos y a ponernos en pie. En la oscuridad buscamos a tientas nuestros cacharros y cubiertos. Las lámparas eléctricas parpadeaban estridentes. Nos apeamos saltando sobre los bancos y formamos. Nos llevaron a un gran barracón de madera. Sobre las mesas, también de madera recién cortada, lucían lámparas de carburo. Tras un mostrador hecho con un tablero, unas damas repartían carne de vaca con tallarines. Un anciano con uniforme de coronel se paseaba de arriba abajo; por debajo de la gorra le asomaba un mechón de pelo gris que le caía hasta las charreteras.
Poco después reemprendimos la marcha. Las ruedas sonaban con regularidad. El frío se colaba por las rendijas de la puerta. La Perla se había desplomado encima de mí y, al rato, su cabeza acabó por caer bruscamente sobre mis rodillas. El golpe lo despertó a medias, pero enseguida volvió a dormirse. Yo no dormía. Tampoco pensaba. No estaba tranquilo.
Desperté. Uno me empujaba violentamente.
—Déjame pasar. Me estoy orinando.
Atraje hacia mí a la Perla, que, pese al zarandeo, no se despertó. El otro tuvo que ir despertándolos a todos, uno a uno. Cuando regresó casi todos se habían vuelto a dormir y tuvo que despertarlos otra vez. Estaba oscuro, hacía verdadero frío. Alrededor, reinaba la inquietud.
Volví a despertarme. Estaba amaneciendo. La Perla dormía. Se lo veía sucio y miserable. Algunos se estiraban bostezando.
El frío se había intensificado, aunque el sol ya brillaba. La Perla se despertó y me sonrió medio dormido.
—Tengo hambre —dijo abriendo la mochila que tenía bajo el asiento. Al hacer esto,...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.