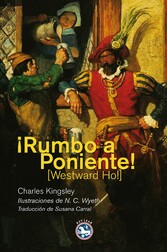Suchen und Finden
Mehr zum Inhalt

¡Rumbo a Poniente! - O los viajes y aventuras de Sir Amyas Leigh, caballero de Burrough, en el condado de Devon, durante el reinado de su más gloriosa majestad, la reina Isabel
CAPÍTULO I
DE CÓMO EL SR. OXENHAM VIO EL PÁJARO BLANCO
«El hueco roble es nuestro palacio,
Nuestro patrimonio el mar».
Nuestro patrimonio el mar».
Escota mojada y marea alta, ALLAN CUNNINGHAM
TODOS LOS QUE HAN RECORRIDO los deliciosos paisajes del norte de Devon deben conocer la pequeña villa de Bideford, que asciende desde su ancho estuario recubierto de arena dorada hasta las agradables tierras altas del Oeste. Allí se ubica la vieja villa, alegre bajo el cielo difuminado, acariciada día y noche por la fresca brisa del mar, que evita tanto las cortantes heladas del invierno como los terribles calores del interior; y así de alegre lleva allí unos ochocientos años, desde que el primer Grenvile, primo del Conquistador, al regresar de la conquista del sur de Gales trajo consigo a los fieles siervos sajones, a los libres piratas nórdicos, con sus rizos dorados, y a los oscuros britanos silúricos de la costa de Swansea; y toda esa mezcla de sangres que sigue aportando a las gentes marineras del condado su fuerza, su intelecto y, a pesar del tiempo transcurrido, su peculiar belleza de rostro y de formas.
Pero en la época sobre la que escribo, Bideford no sólo era una agradable población cuyo muelle frecuentaban algunas embarcaciones de cabotaje. Era uno de los principales puertos de Inglaterra: proporcionó siete naves para luchar contra la Gran Armada e, incluso un siglo después, de allí salieron más navíos para el comercio con el Norte que de cualquier otro puerto inglés, a excepción de Londres y Topsham. A la vida y las labores marinas de Bideford, Dartmouth, Topsham y Plymouth (que entonces era un lugar insignificante), y muchas otras poblaciones pequeñas del Oeste, debe Inglaterra el fundamento de su gloria naval y comercial. Es a los hombres de Devon, los Drake y los Hawkins, los Gilbert y los Raleigh, los Grenvile y los Oxenham, y un sinfín de «notables olvidados» de los que algún día sabremos más para honrarlos como merecen, a quienes debe su comercio, sus colonias y su propia existencia.
Escribo este libro en recuerdo de esos hombres, de sus viajes y sus batallas, de su fe y su valor, de sus vidas heroicas y sus muertes no menos heroicas.
Una clara tarde de verano del año de gracia de 1575, un joven alto y apuesto paseaba por el muelle de Bideford con su bata de escolar, cartera y pizarra en mano, observando con nostalgia los barcos y los marineros hasta que, justo después de sobrepasar el extremo inferior de High Street, quedó frente a una de las muchas tabernas que daban al río. En la ventana salediza, que estaba abierta, se sentaban los comerciantes y los caballeros, disertando empujados por los tragos de oloroso de la tarde; y en el exterior, junto a la puerta, un grupo de marineros escuchaba con atención a un hombre que se encontraba en el medio. El joven, deseoso de oír cualquier noticia relacionada con el mar, no puede evitar acercarse a ellos y colocarse entre los grumetes que espiaban y murmuraban bajo los hombros de los marineros; y así llega a tiempo de escuchar el siguiente discurso, pronunciado con voz alta y fuerte, con un claro acento de Devonshire y una buena muestra de juramentos:
—Si no me creéis, id a verlo, o quedaos aquí de brazos cruzados. Yo os digo, por mi honor de caballero, que lo vi con mis propios ojos y también lo vio Salvation Yeo, aquí presente, a través de una ventana de la sala inferior; y aquel montón medía, por mi honor de hombre bautizado, veinte metros de largo por tres de ancho y tres y medio de alto, y estaba formado por lingotes de plata que pesaban cada uno entre quince y veinte kilos. Y entonces dijo el capitán Drake: «Muchachos de Devon, os he traído a la cueva del tesoro más grande del mundo y culpa vuestra será si no la dejáis vacía como un arenque ahumado».
—Entonces, ¿por qué no habéis traído ninguno de ellos, Sr. Oxenham?[1]
—¿Por qué no estabas allí para ayudar a transportarlos? Nos los habríamos llevado, y el joven Drake y yo ya habíamos roto la puerta y todo, pero el capitán Drake se desplomó inconsciente; cuando fuimos a mirar, tenía una herida en la pierna en la que cabían tres dedos, y las botas llenas de sangre; había estado aguantando durante más de una hora: pero él es así, no se entera de que está herido hasta que cae desmayado. Entonces su hermano y yo lo llevamos a los botes, mientras él luchaba por soltarse y nos ordenaba que lo dejásemos seguir peleando, aunque cada paso que daba en la arena dejaba una charca de sangre; y así nos fuimos. Decidme, hijos de un arenque desovado, ¿no era mejor salvarlo a él que a aquella sucia plata? Porque por la plata podemos volver: por mucho pescado que se saque del mar, aún queda más dentro; y en Nombre de Dios hay tanta plata que llegaría para pavimentar todas las calles del suroeste de Inglaterra y sobraría; pero capitanes como Franky Drake no hay más que uno, y si lo perdemos, yo digo que ya puede Inglaterra despedirse de su suerte; quien no esté de acuerdo que elija las armas, que aquí me tiene.
Quién así arengaba era un personaje alto y robusto, de rostro colorado, barba negra y unos ojos oscuros, inquietos y de mirada audaz, que se apoyaba contra la pared de la casa con las piernas cruzadas y los brazos en jarras; y que a ojos del escolar se trataba como poco de algún prohombre, algún príncipe o duque. Vestía (en contra de las leyes suntuarias de la época) un traje de terciopelo carmesí un poco estropeado, quizás, por el uso; al costado llevaba un largo estoque español y un par de dagas de llamativa empuñadura; en sus dedos refulgían los anillos; del cuello colgaban dos o tres cadenas de oro, y de las orejas, grandes aros, detrás de uno de los cuales se sujetaba una rosa roja entre los rizos de cabello negro y lustroso; sobre la cabeza, un amplio sombrero español de terciopelo en el que, en lugar de una pluma, un gran broche de oro sujetaba un quetzal entero cuyo hermoso plumaje enrejado en verde y oro brillaba como una piedra preciosa. Al terminar su parlamento, se quitó dicho sombrero y, mirando al ave que lo adornaba, dijo:
—Mirad, muchachos, ¿habíais visto alguna vez un ave como esta? Es el ave que los antiguos reyes indios de México usaban como distintivo real, sin permitir que nadie más la luciera; por eso yo la llevo; yo, John Oxenham de South Tawton, para indicar que, así como los españoles son los amos de los indios, nosotros, los valientes de Devon, somos los amos de los españoles.
Y volvió a ponerse el sombrero. Se oyeron algunos aplausos, pero alguien insinuó que tal vez los españoles habían sido demasiados para enfrentarse a ellos.
—¿Demasiados? ¿Cuántos hombres tomamos Nombre de Dios? Éramos no más de setenta y tres cuando salimos de Plymouth Sound; antes de ver el Caribe español, la mitad de ellos estaban agotados, «gastados» como dicen los fijosdalgo, por el escorbuto; en Puertofaisanes, el capitán Rawse de Cowes se unió a nosotros, lo que nos aportó unos treinta hombres más. ¡Y ese puñado, muchachos, sólo cincuenta y tres en total, forzó la cerradura del nuevo mundo! ¿A quién perdimos sino a nuestro pregonero, que se quedó en pie rebuznando como un asno en medio de la plaza en lugar de cuidar su pellejo, como todo buen cristiano? Os lo aseguro, esos españoles son cobardes de primera, como todos los fanfarrones. ¡Y le rezan a una mujer, los muy idólatras! Así que no es de extrañar que luchen como mujeres.
—Tenéis razón, capitán —gritó un tipo alto y delgado que se hallaba cerca de él—, uno del Oeste es capaz de luchar contra dos del Este, y uno del Este puede vencer a tres fijosdalgo con los ojos cerrados. ¿Verdad, muchachos de Devon?
«Porque con los arenques y la carne roja,
La sidra y la crema, tan jugosa;
Los muchachos de Devon no tienen falla,
Ni en el juego ni en la batalla».
La sidra y la crema, tan jugosa;
Los muchachos de Devon no tienen falla,
Ni en el juego ni en la batalla».
—¡Vamos! —dijo Oxenham— ¡Venid! ¿Quién se enrola? ¿Quién se enrola? ¿Quién quiere hacer fortuna?
«¿Quién se enrola, hombres de la mar?
¿Quién está dispuesto a zarpar,
Y llenarse los bolsillos de oro
Navegando en busca de un tesoro?»
¿Quién está dispuesto a zarpar,
Y llenarse los bolsillos de oro
Navegando en busca de un tesoro?»
—¿Quién se enrola? volvió a gritar el hombre delgado ¡Es vuestra oportunidad! Ya tenemos cuarenta hombres en Plymouth dispuestos a zarpar tan pronto regresemos, y queremos una docena de hombres de Bideford, como vosotros, y uno o dos muchachos, y entonces nos iremos a hacer fortuna, o directos a los cielos.
«Nuestros cuerpos en el fondo del mar,
Las almas en el cielo, a descansar
Donde todos los hombres de mar, tan decididos,
Serán para siempre bendecidos»
Las almas en el cielo, a descansar
Donde todos los hombres de mar, tan decididos,
Serán para siempre bendecidos»
—Espero —dijo Oxenham— que no permitiréis que los hombres de Plymouth digan que los de Bideford no se han atrevido a seguirlos. El norte de Devon contra el sur. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Después de todo, no es tan lejos y, una vez pasado el cabo Finisterre, es casi como navegar en un lago. Haré el viaje de ida y vuelta en un barco para pescar arenques de Clovelly por una apuesta de veinte libras sin necesidad de parar a hacer aguada. ¿Quién se apunta? No penséis que os doy gato por liebre. Conozco el camino y Salvation Yeo, que era el segundo artillero, conoce el estrecho mar tan bien como yo, o mejor. Pedidle que os muestre la carta del lugar y ya veréis si os cuenta o no la travesía tan bien como el propio Drake.
Tras lo cual, el hombre delgado sacó de debajo del brazo un gran cuerno de búfalo cubierto con toscos grabados de tierra y...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.